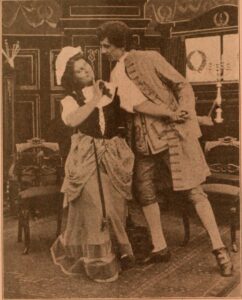Escritor por: Luz María Paz
Presentado el 18 de dicidembre del 2021
en el conversatorio “localizaciones de los analistas”
“la explicación debe buscarse en la situación del psicoanálisis más que de los psicoanalistas. Pues si hemos podido definir irónicamente el (un) psicoanálisis como el tratamiento que se espera de un psicoanalista, es sin embargo ciertamente el primero el que decide de la calidad del segundo”.
Jacques Lacan
Este texto es producto del dispositivo de lectura “Localización del analista, la formación psicoanalítica de Freud a Lacan”, donde cada semana mis compañeros y yo recorríamos el texto, compartíamos nuestra lectura, dudas, preguntas y sobre todo el deseo y la pasión que desencadena a cada uno de nosotros el psicoanálisis. El libro nos abrió diversas vetas a recorrer en el transcurso de un año, fue apasionante conocer los avatares que atravesó el psicoanálisis, donde se jugaron escisiones, peleas, rupturas, fundaciones, refundaciones, ideales, etc..
Comenzare por platicarle que hace ya mucho tiempo, en el año de 1987, inicio mi andar por el camino del psicoanálisis, una búsqueda personal, la casualidad y la carencia me llevaron a entrar a estudiar la maestría en teoría psicoanalítica, en la unas de las primera institución educativa, en México con reconocimiento oficial, el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos CIEP, institución que fue fundada por el Dr. Nestor Braunstein en 1982.
El CIEP (hoy desaparecida) tenía una orientación lacaniana, que supuestamente criticaba los modelos más tradicionales de enseñanza y transmisión del psicoanálisis, pero operaba con cánones de poder totalmente verticales y no hacía mucha diferencia con aquello que censuraba, como toda institución educativa tenía programas de estudio para cada materia, trabajos a entregar y por supuesto calificaciones aprobatorias o reprobatorias, se reproducía en la aulas el modelo de la educación tradicional esa que exige sumisión y repetición, donde todo está perfectamente entendible y por lo tanto se generan conocimientos acabados donde los alumnos solo “explicaban” racionalmente las cuestiones teóricas más diversas: sean las fórmulas de la sexuación, el grafo del deseo, el estadio del espejo, el otro con mayúscula y minúscula, la diferencia entre los cuatro discursos, etc.
De esta forma el CIEP trabajó durante aproximadamente 20 años, fue de las primeras instituciones que empezó a ofrecer en el mercado capitalista una maestría que duraba dos años y proporcionaba el grado de Maestro en Teoría Psicoanalítica reconocido por la SEP, que algunos egresados consideraron como una autorización para ejercer el psicoanálisis aún sin haberse analizado.
Este grado, fue un encantador para enganchar a interesados en obtener un falo imaginario a través de una constancia académica y una autorización institucional, externa al propio proceso de convertirse en analistas y que ha dado lugar a un fenómeno sorprendente que hace que algunos defraudadores dentro y fuera de algunas universidades, en instituciones públicas o privadas ofrezcan la maestría como una forma de otorgar como psicoanalistas a personas con prisa para ejercer en la práctica una teoría que necesita una identificación plena con un ejercicio que está a favor de la verdad y en contra de la impostura.
Esta academización también esta presente en las Facultades de Psicología, al toma al psicoanálisis como una asignatura dentro de su mapa curricular y se ve reducido a una corriente psicológica entre otras o a un capítulo de la historia de la psicología, el primero, pre-científico, antes del conductismo, el humanismo, el cognitivismo y la neuropsicología. Al igual que las corrientes psicológicas anteriormente señaladas, el psicoanálisis está hecho de supuesto saber, o, aún peor, de simples datos e informaciones. Paralelamente, la investigación psicoanalítica se vuelca en los artículos académicos, volviéndose algo evaluable, rentable, y además únicamente “citable”.
Actualmente, en la realidad mexicana, siguiendo el modelo del CIEP, es frecuente encontrar distintas instancias institucionales que ofertan la “formación del analista” a través de diferentes grados académicos (licenciatura, maestría y doctorado) con el reconocimiento oficial de la SEP, además de especialidades, diplomados, seminarios. Puede observarse que las instituciones educativas psicoanalíticas cada vez presentan formas más sintomáticas de organizarse, ofreciendo modalidades virtuales y presenciales además cada día encontramos en la red la apertura masiva de postgrados en psicoanálisis (que asumen la idea de que primero uno debería recibirse de grado, ser profesional, para luego ser analista), asociándose a las universidades en búsqueda de títulos oficiales, atrapado en las leyes del mercado. Incluso hoy día la Escuela Mexicana de psicoanálisis ofrece en la ciudad de México y en Zacatecas, una Licenciatura en Psicoanálisis que es promovida con el anuncio: “Se realista logra lo imposible”, “ No dejes pasar la oportunidad de iniciar un nuevo porvenir”, “estudia la licenciatura en Teoría Psicoanalítica”.
Este discurso universitario no toma en cuenta que el saber del inconsciente es un saber que no se enseña, puesto que el inconsciente es causa de un saber que se sabe de no saberse, es decir que es un saber desalojado, sometido al olvido y a la represión. Ese saber del inconsciente, que a propósito no conviene al discurso universitario, ya que justamente es un saber que no se puede aprehender, ni aprender.
Otra opción, que ponen en marcha algunas instituciones psicoanalíticas, dan cuenta de una práctica modelo, en relación a lo que se llama “formación del analista”. Se establecen entonces reglas y estatutos, y surgen en escena los llamados analistas didactas, con horarios para las sesiones, número de sesiones necesarias, analistas que puedan autorizar y garantizar la “iniciación” del practicante, seminarios de formación, y supervisión son los lugares que forzosamente deberá recorrer, el aspirante a analista,todo un ritual de iniciación que nos hace pensar en las sectas religiosas. Muchas veces tenemos la sensación de que se han convertido en iglesias. Y sabemos que la particularidad del discurso analítico es contradictoria con “la creencia”. No se puede producir, ni investigar, ni compartir con otros un saber, desde el discurso de los ideales y la autoridad.
Así durante 3 décadas de caminar por los senderos del psicoanálisis he sido testigo de como las instituciones que se autodenominan analíticas quedan atravesadas por el discurso del amo y el discurso universitario. Esta situación deviene crucial, ya que no solo son cuestiones que atañen de un modo u otro al lugar mismo del psicoanálisis, y de alguna forma a su destino en el mundo capitalista, sino existe un telón de fondo que es la imposibilidad propia del discurso analítico a ser secuestrado en el discurso universitario y en el del amo, pero deberemos pensar la cuestión de la formación por otra veta. Es en esta veta, que quedamos orientados, en relación con la formación del analista, situándola de una manera amplia, y vinculándola con el discurso del psicoanálisis.
La formación del analista siempre ha sido un tema de disputa a todo lo largo de la historia del movimiento psicoanalítico. Hasta devenir en el síntoma mismo del psicoanálisis, ni las extensas elaboraciones de la doctrina, ni los analistas, ni las escuelas psicoanalíticas pueden dar cuenta, en un mínimo de consenso, de las particularidades de ese paso del analizante al analista. Probablemente el único consenso general de todas las instituciones de formación de analistas concierne a la necesidad de hacer un análisis. No hay un discurso común sobre la manera en que un sujeto que ha atravesado la experiencia del inconsciente, puede a su vez realizar ese paso del analizante al analista.
En “¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?” (1926) Freud aconseja comprender el análisis por el único camino practicable: sometiéndose a un análisis. Dice: “Entonces, a los neuróticos que necesitan del análisis se agrega una segunda clase de personas que lo aceptan por motivos intelectuales, pero que sin duda apreciarán la elevación de su productividad que obtendrán como suplemento. A fin de realizar estos análisis hacen falta cierto número de analistas para quienes diversos conocimientos de la medicina poseerán un valor sumamente escaso. No obstante ello, estos analistas -los llamaremos “didactas”- deberán haber recibido una formación particularmente cuidadosa.”
En “Breve informe sobre el psicoanálisis” (1924-1923) considera que la primera policlínica psicoanalítica significó un primer paso de gran importancia práctica. “Este instituto se empeña, por un lado, en poner la terapia analítica al alcance de vastos círculos populares; por el otro, toma a su cargo la formación de médicos como analistas prácticos, en un curso didáctico que incluye la condición de que el alumno se someta él mismo a un psicoanálisis.”[1]
Lacan y Freud han colocado en el centro de la formación el análisis personal. Para Lacan ya no se trata de un análisis interminable, tal como Freud lo planteaba, sino que el análisis llega a un fin. Además, Lacan abandona el término de “psicoanálisis didáctico”. Si un analista es producto de la experiencia de un análisis, esto hace que el análisis personal “llevado tan lejos como sea posible” sea una exigencia, y es el fundamento del principio “que para practicar el psicoanálisis es necesario haber pasado por la experiencia analítica”. Lacan y Freud han colocado en el centro de la formación el análisis personal.
Citando a Manuel Hernández; “El analista será guiado en su práctica por la experiencia que él mismo haya atravesado, y no por un entendimiento abstracto de ella. Pero todavía más, su acceso a las ideas psicoanalíticas sólo puede ser a través de su propia experiencia como analizante.”[2]
Es una formación sin un tiempo predeterminado, sin garantías y que no puede coincidir con la formación universitaria. De hecho, el grado académico o la profesión entre los analistas no indica su capacidad analítica, terapéutica o profesional. Puede sonar raro en nuestros tiempos en que el los títulos son indispensables para la burocracia académica y de investigación, pero la capacidad de dirección de una cura analítica tiene muy poco que ver con escalafones universitarios, productividad literaria o de artículos.
El libro de Manuel Hernández nos llevo a recorrer los caminos abiertos por Freud y sus discípulos, las formas que concibieron para salvaguardar la practica psicoanalítica, así como las dificultades que enfrentaron y los errores que cometieron.
Nos lleva a situar las dificultades que enfrenta el psicoanálisis cuando deviene institución y que lo fundamental de la practica psicoanalítica es su singular experiencia. No es posible que el psicoanálisis ha quedado atrapado en las redes del mercado y se siga pensando únicamente como conceptualizaciones teórico para poder pasar una materia o para poder obtener un grado académico, no se trata de una enseñanza o de un aprendizaje, más bien es un acto localizado en el trabajo que cada quien ha hecho y hace consigo mismo en su análisis.
__________________
[1] Sigmund Freud: Breve informe sobre el psicoanálisis. Vol. XIX, pag. 214-215, Amorrortu Editores
[2]