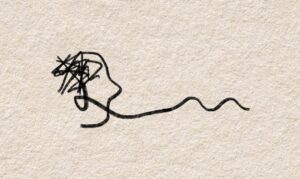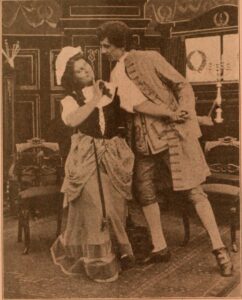Ser calumniado y quemado en el fuego del amor
con el cual trabajamos son los riesgos del oficio.
Sigmund Freud
Hace unas semanas, escuché de unos amigos un recorte de la vida cotidiana en Cuba, en un día cualquiera al subir a la guagua, el chofer grita a un camión llenísimo: “Avanzando para atrás”, no ahondaré más en la escena, lo que me gustaría resaltar es el contenido de esta frase que se me quedó dándome vueltas, no sólo por la enormidad enunciativa que contiene, que es la de recordarnos que, retrocediendo también se avanza, sino también por la materialización inmensa en la vida cotidiana de una lógica distinta a la modernidad capitalista contenida en la frase. Formas distintas de habitar el mundo pueden encontrarse en otras latitudes de Nuestra América, como en las lenguas quechua Aymará o maya en donde el tiempo tiene una concepción distinta a la lineal cronológica de la modernidad. Por ejemplo, mientras que para la lógica moderna, el pasado es algo que ya quedó atrás, que es dejado atrás y el futuro está por delante, para algunas lenguas amerindias, el pasado es lo que se tiene de frente, puesto que es lo ya vivido, es con lo que se cuenta, con lo que se hace y el futuro es lo que avanza desde atrás, puesto que todavía no se vive. Mientras que para la lógica moderna avanzar hacia atrás es una contradicción y hasta un retroceso, para el sintipensar descolonial es una forma profunda de replantearse el presente. Por otro lado, no olvidemos que la categoría Salta atrás fué una forma de racializar a lxs hijxs mestizos entre india y español…la denominación infería un retroceso en la escala racial, producto del mestizaje.
Pero no sólo eso, desde la lógica occidental, el centro del tiempo es el yo (ego) puesto que está basado en la condición del cuerpo observante de la realidad y de la mirada como registro privilegiado, como aquella que puede ver hacia el futuro, que está hacia delante y enfrente. El tiempo desde la lógica occidental avanza de acuerdo al sujeto que se mueve y mira…lo cual plantea como inaceptable la idea del pasado como aquel que se tiene de frente y al presente como aquello que se ejerce en acto, que es justo lo que sucede en estas otras lógicas. Habitar el presente es, para algunas lógicas amerindias, habitar el verbo en acto.
Me atrevo a poner una frase que me compartió un maestro de tseltal y que me parece muestra la gran diferencia que habitamos a partir de la lengua: “Los tseltales no decimos “me acuerdo de ti”, decimos: ayatme ta ko’tan: “estás en mi corazón”.
En una experiencia analítica, el tiempo no es lineal. El andar un análisis está lleno de movimientos temporales y espaciales: retroceder, saltar, cortar caminos, abrir otros, errar los pasajes, abrir espacios obturados, reverberaciones del pasado familiar que iluminan algunas partes y otras quedan en la oscuridad, movimientos telúricos y otros sutiles que tienen consecuencias presentes y latentes en la vida de una persona.
Si algo constatamos en la experiencia analítica es que el pasado está en el presente y que ese puede llegar a tener los suficientes efectos en la vida cotidiana de cualquiera como para hacer que se interrogue y busque un análisis.
La experiencia analítica pone en tensión la noción occidental de sujeto como aquel que es cognoscente, como el sujeto del discurso científico, conocedor de la realidad, en control de su vida. Y abre la puerta a un habitar multitemporal en que se habitan diversas historias, diversos personajes y posiciones subjetivas de las cuales sólo se puede dar cuenta al “estar analizante”; tomo prestada esta frase de Ana María Fernández, psicoanalista argentina quien dice en una entrevista que habría que “estar feministas” no “ser feministas” para subrayar que el feminismo del costado de la identidad genera certezas pero del lado del hacer permite tropiezos, aprendizaje, reelaboraciones. Quiero hacer hincapié en el verbo como un actuar, ya que no se trata de algo del ser, ni de algo que constituya una identidad, aunque eso mismo se juegue en un análisis.
Cuando me dispuse a escribir este texto producto del recorrido de lectura del libro “Localización del analista, la formación psicoanalítica de Freud a Lacan”, caí en cuenta de otra de las agradables consecuencias de hacer recorridos y avanzar para atrás. Agradezco a mis compañeros/as del dispositivo con quienes durante año y medio nos reunimos cada jueves, poniendo el cuerpo y la lectura para jugarnos en el discutir del texto, pero fundamentalmente agradezco las diversas experiencias compartidas. Me permito decir que uno de los ejes fundamentales del libro son las diversas historias y testimonios alrededor de las propuestas de lo que se dice es la “ formación de analistas” y el fin de análisis como una pieza fundamental implementada por Lacan, para poder dar cuenta mediante otro dispositivo que es el pase de que se está en las condiciones para ocupar el lugar del analista.
Al inicio del texto, Manuel Hernández se plantea como objetivo el situar el final de análisis como aquella respuesta que Lacan dio a la problemática de los análisis interminables de los analistas o de su final a modo de identificación. Hacer esta localización abre la posibilidad a una economía libidinal distinta no sólo en términos neuróticos, sino también subjetivos en relación al capitalismo. Se propone interrogar la relación que existe entre psicoanálisis y capitalismo, como una forma de visibilizar cómo es que éste conforma ciertas modalidades subjetivas de las que un sujeto en análisis toma posición en relación a su deseo y sus relaciones con otrxs. Así como situar la práctica analítica como parte de un entramado de historias que no pueden ser leídas sin su contexto histórico y político, en tanto que el psicoanálisis como discurso participa de ellas, aquí me detendré para leerles un fragmento:
El final de análisis, aquel que permite liberarse del psicoanalista, consiste en una economía de la pérdida que se hace efectiva. El consejo típico a todos los inversionistas en una crisis global es que no vendan, pues harían efectiva su pérdida. El psicoanálisis en ese sentido opera con una lógica contraria al capitalismo: apunta a hacer efectiva la pérdida. El resultado de esa operación es a su vez una nueva economía libidinal
Ahora bien, si se trata de acceder a una economía libidinal distinta mediante la efectuación de un análisis, tenemos que poner sobre la mesa al ejercicio analítico como una experiencia erótica en tanto que es gracias a la configuración de la transferencia como se puede llevar a cabo. Y en éste movimiento el analista está incluido como parte de la constitución del síntoma, es decir en un análisis tanto el analizante como el analista están implicados. Esto nos plantea situar en un primer momento que efectivamente hay pérdidas de las que sí se obtienen compensaciones y en ocasiones un plusvalor, ahí están los inversionistas y especuladores financieros, pero también nosotros como sujetos que habitamos en un entramado moderno, colonial, capitalista. Recordemos lo que Freud nos dice en relación al síntoma:
En condiciones corrientes advertimos que la escapatoria en la neurosis depara al yo una cierta e interior ganancia de la enfermedad. Y en muchas situaciones de la vida, a esta se asocia una ventaja exterior palpable, cuyo valor real ha de tasarse en más o menos
El síntoma ofrece una ganancia compensatoria en la vida del neurótico, que como Freud situaría, tiene ventajas palpables en la vida cotidiana del sujeto. En este mismo texto, Freud advertirá a los analistas de que la renuncia a esta ganancia se topa de frente con la resistencia al análisis, puesto que el trabajo que él mismo impone, despoja al neurótico de ese plus. Ahora bien ¿Qué es lo que sucede con los análisis de los analistas? Jean Allouch en su texto “Contra la eternidad” menciona lo siguiente:
Como espacio “irradiado”, el pensamiento es erotizado. Por abstracto que sea, nadie piensa fuera del campo de Eros. […] Y si es cierto, tal como lo sostenía Lacan que un análisis se cierra, que tiene un principio y un fin, ¿qué pasa con el fin del amor de transferencia?.
Si un análisis se termina, ese final permitiría dejar caer la transferencia como pérdida irreversible, de la que no se puede obtener alguna compensación, como lo sería la identificación al analista derivada del modelo de formación propuesto por Max Eitingon en 1925 en su texto fundador “Preliminary discussion of the question of analitical training”, que al mismo tiempo coincide con la propuesta de Freud de que no hay final de análisis y que está particularmente problematizado por la noción de lo que se llama “análisis didáctico”, leeré un fragmento del texto de Freud “análisis terminable e interminable”:
Entonces, ¿en dónde y cómo adquiriría el pobre diablo aquella aptitud que le hace falta en su profesión? (Fred se refiere a los analistas). La respuesta rezará: en el análisis propio, con el que comienza su preparación para su actividad futura. Por razones prácticas, aquel sólo puede ser breve e incompleto; su fin principal es posibilitar que el didacta juzgue si se puede admitir al candidato para su ulterior formación.
Más adelante, Freud habla de las resistencias al análisis de los propios analistas en formación, para decir no sólo que algunos analistas implementan resistencias al análisis, sino que también se sustraen del influjo crítico, lo que conlleva al abuso del poder, en tanto que el analista es sujeto de sus exigencias pulsionales, ante esta dificultad Freud resuelve lo siguiente cito:
Todo analista debería hacerse de nuevo objeto de análisis periódicamente, quizá cada cinco años, sin avergonzarse por dar ese paso. Ello significaría, entonces, que el análisis propio también, y no sólo el análisis terapéutico de enfermos, se convertiría de una tarea terminable (terminable) a una interminable (infinita).
Esto ha planteado una serie de dificultades y problematizaciones, por un lado la pregunta por la finitud de un análisis, por otro la función de los análisis didácticos y cómo es que éstos al plantear en la relación transferencial una relación de saber y de formación extenderían el ejercicio analítico ad infinitum y por otro la identificación al analista como parte de esa relación transferencial, puesto que se espera de él una aprobación, un reconocimiento para ser autorizado como analista y en este caso para ser admitido en formación bajo el trípode de Eitingon que consiste en el análisis didáctico, la supervisión (comúnmente con otro analista) distinto al suyo y la asistencia a seminarios teóricos.
Al considerar la experiencia analítica como un ejercicio interminable, lo que queda obturado es el lugar de la pérdida y del desecho del amor de transferencia y por lo tanto del analista que para Freud consistía en la repetición de representaciones-expectativas libidinosas inconscientes derivadas de la infancia y el complejo de Edipo dirigidas al analista mediante la figura del amor de transferencia.
Ahora bien, si situamos esta problemática en el recorrido de alguien que desea practicar el psicoanálisis lo que tenemos es a un analista que no desecha a su analista y que en consecuencia estaría siempre en relación a Otro como lugar de saber-hacer, en tanto que podría regresar a análisis cada cinco años. Esto, francamente me parece perturbador y sin embargo, no es tan terrible como la otra opción que es la identificación con el analista. En 1947, Michel Balint leyó públicamente ante la sociedad psicoanalítica británica el texto publicado como “On the psychoanalitic training system” contamos con la traducción del texto hecha por Silvia Artasánchez al castellano “Sobre el sistema de formación psicoanalítica” publicado en el núm 47 de la revista litoral.
En este texto Balint problematiza las consecuencias de la formación de analistas bajo el modelo instituido por la IPA en el cual a la lupa de Balint se establece una formación dogmática, cuyo riesgo principal es el establecimiento de una relación de poder entre las partes, principalmente entre el analista didacta y el analizante candidato a analista.
Hay suficiente oportunidad durante el análisis didáctico para transformar a un candidato independiente o indiferente en un ferviente prosélito. Este peligro aumenta con el trabajo de supervisión. Sabemos que el analista es, de hecho, introyectado durante el análisis y utilizado como núcleo de un nuevo superyó.
Balint claramente pone sobre la mesa el problema de una relación transferencial atravesada por el poder institucional, pero también por la condicionante de lo que se piensa es una formación. Visibiliza que lo que se pone en riesgo bajo esta forma de operar es la libertad del analizante y del analista en donde ambos se ven atrapados en la irresolución de la relación transferencial. Esto también nos invita a cuestionar las consecuencias de las cada vez más populares y comercializadas formaciones de psicoanalistas.
Hasta aquí, un corte.
El tiempo de producción capitalista obedece al tiempo cronológico y al planteamiento de la modernidad que determina que a mayor cantidad de tiempo de trabajo, mayor acumulación, mayor ganancia. El sujeto desde la lógica moderna obedece a la frase de: “time is money” que implanta una forma de concebir el tiempo como lineal, acumulativo y progresivo, esto tiene consecuencias subjetivas. Si los análisis de los analistas se plantean como interminables ¿cómo puede dársele lugar a la pérdida?
Lacan intentó resolver esta dificultad con la implementación del tiempo lógico y las sesiones de tiempo variable, como una forma de intervenir en acto sobre la transferencia, el recorrido de una experiencia analítica que le da lugar al tiempo lógico no sólo rompe con la lógica progresiva del tiempo moderno que promete a un futuro a veces muy lejano el éxito y la felicidad, sino también abre la posibilidad a la pérdida, puesto que la duración de la sesión no está en relación a un tiempo cronológico sino en función de la palabra y los movimientos lógicos del analizante, tensionando la relación transferencial. ¿pero hasta donde está implicado el analista?
Lacan, siempre apuntó a que si había que cuestionar al psicoanálisis era por el costado de los analistas, es decir, por hacer evidente la responsabilidad de lo que implica que alguien deseé practicar el psicoanálisis. Voy a leer un fragmento del primer informe del coloquio internacional de Royaumont de 1958 en el que Lacan lee el texto “La dirección de la cura y los principio de su poder”:
Lacan, inicia con una pregunta ¿quién analiza hoy? …..y más adelante dice:
Digamos que en el depósito de fondos de la empresa común el paciente no está solo con sus dificultades para pagar su parte de la cuota. El analista también paga.
Paga con palabras sin duda, pero también paga con su persona en cuanto que, diga lo que diga la presta como soporte a los fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en la transferencia.
Este pequeño fragmento pone sobre la mesa algo que me gustaría destacar, en la relación transferencial, ambos analista y analizante ponen de sí, en decir ambos efectúan una pérdida, sesión a sesión. Pero no sólo eso, para salir del embrollo de lo que establece una relación institucional entre analista y analizante, Lacan propuso el fin de análisis como movimiento lógico que posibilitaría a alguien ocupar el lugar del analista, como aquel que lleva su propio análisis hasta las últimas consecuencias y al pase como dispositivo que apunta no a una persona o institución, sino a una comunidad y a una escuela.
Avanzar para atrás posibilita eso, caminar, andar y en el caso de este dispositivo que alegremente llega a su final, nos ha permitido avanzar con otras y otros. Recorrer las historias, los testimonios, los documentos que han conformado lo que hasta ahora conocemos como formación psicoanalítica, posibilita estar advertidas y advertidos de hasta dónde estas historias nos conciernen, forman parte de nuestra práctica, dar cuenta de hasta dónde habitamos esas historias y en varios momentos nos llevó a dejarlas caer, modificar rutas, andar más ligeros, reírnos de hallazgos que nos han llevado hasta la vergüenza por no haberlos cuestionado antes y seguir avanzando.