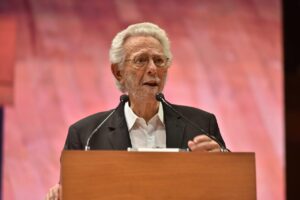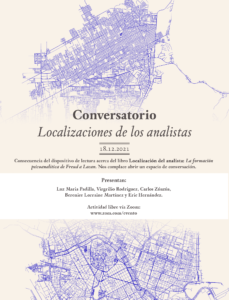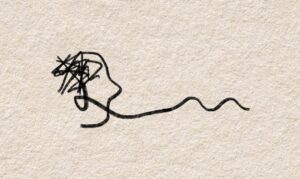(Algunas reflexiones en torno al libro de Brigitte Vasallo, Pensamiento monogámico/terror poli amoroso)
La supervivencia es aprender a asimilar nuestras diferencias y a convertirlas en potencialidades. Porque las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo. Quizá nos permitan obtener una victoria pasajera siguiendo sus reglas del juego, pero nunca nos valdrán para efectuar un auténtico cambio. Y esto sólo resulta amenazador para aquellas mujeres que siguen considerando que la casa del amo es su única fuente de apoyo.
Audre Lorde
¡Felices los agrietados, porque ellos dejarán pasar la luz!
Houria Boutedja
¿Por qué cuestionar el orden patriarcal a partir del sistema monógamo?, ¿cómo podemos caracterizar al patriarcado?, ¿cuáles son las consecuencias en una práctica analítica que ponga a cernir sus principios de acción en el tamiz de los feminismos? y precisamente, ¿de cuáles feminismos?.
El 29 de septiembre de 1979 la feminista, negra, lesbiana, madre, activista y poeta Audre Lorde, pronuncia su discurso “Las herramientas del amo, nunca desmontarán la casa del amo”. Nombrarla desde estos registros es importante, no sólo porque ella misma se presentaba de esta forma, sino también porque algo que ponen los feminismos al centro, es la importancia del lugar de enunciación como lugar político de la experiencia propia desde la cual se habla, se hace y se producen consecuencias políticas, epistémicas y de construcción del conocimiento.
Es decir, no sólo se trata de nombrar las diferencias, puesto que como lo han visibilizado las feministas decoloniales, eso deriva en la asimilación y en el adormeciemiento del accionar crítico, sino de ubicar que estas diferencias devienen de entramados epistémicos po´liticos intencionados que tienen como fundamento sistemas de opresión, que acercan o distancian las diversas apuestas políticas, como lo plantea Ochy Curiel, feminista decolonial dominicana.
Audre Lorde pronuncia ese discurso, en 1979 en el congreso “Lo personal y político”, en Nueva York, y su finalidad era cuestionar al feminismo blanco, por sus acciones de discriminación hacia las mujeres negras, lesbianas, empobrecidas. Mientras las feministas blancas de clase media se reúnen a hablar de los derechos igualitarios, del acceso a la educación, de la liberación sexual y acceso laboral, están las mujeres negras que les lavan la ropa y les limpian la casa. Mientras las mujeres blancas hablan de la importancia del “cuarto propio” y del tener tiempo y dinero para poder devenir escritoras a la manera de Simone de Beavoir, las mujeres negras nos dice Audre Lorde, trabajaban en la casa del amo, haciendo alusión a la condición de esclavitud de los y las mujeres negras en Estados Unidos, recordemos que a partir del siglo XVI hasta el siglo XX se practicó el triángulo esclavista. Mediante este discurso, Audre Lorde tensiona la idea de igualdad entre mujeres , la sisterhood y la igualdad de luchas, puesto que los ejes de la raza y la clase son indispensables, su antecesora fue Sojourner Trhuth quien en 1851 lo planteó con la pregunta ¿Acaso no soy una mujer? también citada por Vasallo, ambas apuntaban a cuestionar los términos en los que se daban las conversaciones y el accionar político. Colocando la raza y la clase como ejes críticos ante la liberación sexual y el ejercicio liberal, que planteaban las feministas blancas.
Es por esto que parte de su discurso es dedicado a una invitación a las feministas blancas a darle un lugar a las diferencias, lo que ahora desde el feminismo decolonial se llama “la imbricación de opresiones”
Es decir, para poder cuestionar y transformar cualquier orden de poder, es necesario ubicar los entramados de las diversas opresiones, tales como la raza, la clase y la división sexo-género. Y visibilizar que ninguna de estas tiene mayor importancia que otra.
Briggite Vasallo recupera esta frase de Audre Lorde para decir que el sistema monógamo es la casa del amo a desmontar…aclara que, no se trata de volcar las relaciones monogámicas a relaciones poliamorosas, sino de cuestionar al sistema monogámico y desmonar sus cimientos que para ella son: el sistema sexo-género binario que sustenta toda la estructura de codependencia reproductora entre los hombres y las mujeres a través de la romantización de los deseos y los afectos y por otro lado, las dinámicas de la jerarquía, la confrontación y la exclusión, que se sustentan en el capitalismo afectivo.
Considero que a estos cimientos, habría que agregarle los ejes de la racialización y la clase, puesto que como veremos, uno de los aspectos importantes a cuestionar y que la misma Vasallo advierte es la importancia de pensar desde las localidades. Los cimientos a los que apunta Vasallo, tienen como primer horizonte el cuestionamiento del patriarcado y su relación con el género, así que tomaré una de las definiciones con las que contamos del patriarcado, extraída de un texto de Aura Cumes, antropóloga Maya-Kaqchikel:
(El patriarcado sería) Un sistema de dominio en el que a partir de diversas relaciones sociales, los hombres asumen el control político, económico y cultural de una sociedad y en el que se benefician de la dominación sobre las mujeres al acceder, gracias a ello a una serie de privilegios
Vasallo pone sobre la mesa cuestionar los cimientos patriarcales que ordenan las formas de relación a partir de la división sexo-genérica binaria y el amor romántico, que produce relaciones jerárquicas, en las que tanto los cuerpos socializados hombres, como los cuerpos socializados mujeres, se engorran, esto me parece que abre una serie de discusiones. Como alternativa a las relaciones de poder jerárquicas que operan en el sistema monogámico, ella propone crear “redes afectivas”.
A estas alturas, Vasallo ha caracterizado a un tipo de individualidad y de relación monógama, se trata de personas que para ella cuentan con capital erótico y capital social, ¿Quiénes encarnan estos capitales? Hombres/mujeres cis con privilegio de clase y raza. Por lo tanto, la apuesta para ella es romper con la monogamia, principalmente aquellxs que habitan, encarnan las periferias.
El sistema-mundo del que habla Vasallo es parte de las características de la modernidad, que, según Anibal Quijano es una forma de racionalidad que fue establecida como un paradigma universal de conocimiento y de relación entre la humanidad y el resto del mundo. Osea una lógica que crea subjetividades, que construye formas de habitar el mundo, que reproduce y contiene una lógica de poder y que, pone al centro, a un sujeto que fabrica saber por encima y diferenciado del otro.
Afortunadamente contamos con múltiples referencias de construcción de lazos comunitarios en la historia de nuestra América, aquí mismo en la ciudad de México la frase “el barrio te respalda” es una de las manifestaciones más claras de epistemologías populares que construyen haceres comunitarios.
Para Vasallo, el capitalismo como sistema hegemónico económico y social de producción, tiene efectos en las formas de subjetivación sexo-afectiva, el individualismo que promueve ésta estructura tendría como consecuencia el aislamiento monogámico. En consecuencia, los sujetos serían tomados como objetos a ser consumidos en el inmenso supermercado de los amores y afectos, en donde se reproducen lógicas de exclusión y políticas de confrontación.
En su texto, Calibán y la bruja, Silvia Federici muestra la importancia de pensar los diversos caminos por los que el capitalismo como sistema hegemónico de producción, ha buscado cooptar a todas aquellas corporalidades, subjetividades, etc. que se resisten a su integración, se refiere a los migrantes, los locos, las mujeres, la naturaleza. Y visibilizar que la vía por excelencia para conseguirlo es la encarnación del individualismo, el ejercicio de la violencia y la ruptura de lo comunitario no patriarcal. En este sentido, si tomamos al capitalismo en su condición discursiva, no es posible escapar a la pregunta de si éste, como discurso constituye al sujeto y cómo ésto se relaciona con la experiencia analítica, es decir ¿cómo se constituye el sujeto desde del discurso capitalista?
El 18 de febrero de 1970 Jaques Lacan, leería su discurso “El reverso del psicoanálisis”, ahí dice dos cosas que me gustaría traer a colación, la primera es que para Lacan el discurso del amo, es el discurso de la ciencia, es decir la de un saber absoluto y naturalizado que se monta por encima de las particularidades, el sujeto de la ciencia es el sujeto de la modernidad. La segunda cosa es que Lacan habla de su experiencia al tomar en análisis a tres personas de la región alta del Togo después de la segunda guerra mundial y dice lo siguiente:
…Pero su inconsciente funcionaba según las buenas reglas del Edipo, es decir que era el inconsciente que se les había vendido al mismo tiempo que las leyes de la colonización, forma exótica del discurso del Amo totalmente regresiva; fase del capitalismo que es justamente lo que se llama imperialismo.
Es decir el capitalismo junto con la colonialidad tienen efectos subjetivizantes, ahora podríamos incluir al sistema monógamo, me parece que esto es lo que se pone a discusión, al poner sobre la mesa al sistema mono´gamo como una imposición, como algo que existe dentro del orden natural de las cosas.
Ante esto, nos dice Briggite Vsallo, las otras herramientas son, el tejer redes afectivas desde la ética de los cuidados de los afectos. Aquí, me parece muy interesante que ella haga una distinción entre la ética de la justicia y la ética de los cuidados.
Mientras, dice ella, la ética de la justicia se piensa en términos simétricos y equivalentes, puesto que plantea un intercambio comercial, en tanto que se trata del “dar para recibir” lo que inscribe una deuda, la ética de los cuidados plantea tejer relaciones horizontales a partir de darle un lugar a las necesidades de cada cual en su contexto y me atrevería a decir que tiene que ver con lo que también desde el feminismo se plantea como la responsabilidad afectiva.
En el texto, “Los abajo comunes” Jack Halberstam, plantea que:
La deuda es algunas veces una historia del dar, en otros momentos una historia del tomar, y todo el tiempo una historia del capitalismo y dado que la deuda también significa una promesa de propiedad pero que nunca realiza esa promesa, tenemos que entender que la deuda es algo que jamás puede ser pagado. La deuda, según Harney, supone un tipo de relación individualizada con una economía naturalizada que se basa en la explotación.
Así, pensar las relaciones en términos de equivalencia plantea en sí mismo pensarlas en términos de explotación, puesto que se establece una expectativa de pago que nunca podrá ser cubierta, en tanto que es imposible dar en igual medida lo que se recibe.
Para Vasallo, la ética del cuidado implica asumir que la vida colectiva va más allá de los propios deseos de individualismo o ensimismamiento y en esa medida propone lo que ella denomina construir reconocimiento, entre quienes forman parte de la red afectiva con la finalidad de apuntar a una ética de los cuidados y a un estar desde la horizontalidad. Pero, ¿reconocimiento de qué? Acaso se tratará del reconocimiento imaginario que puede otorgar el yo desde la identidad por ejemplo o se tratará del reconocimiento simbólico del deseo en la diferencia de la otra/o. Desde el psicoanálisis podríamos puntualizar que es de esto segundo de lo que se trata.
Por último, otro de los aspectos interesantes del texto, es pensar la ética de los cuidados, desde la vulnerabilidad: se trata dice ella de poner los dolores al centro al igual que las alegrías para ser tratadas comunitariamente, es cierto que también desde el capitalismo las alegrías se suponen compartidas pero los dolores son relegados a la individualidad. Así, otra de las herramientas que no participan de la lógica del amo, sería el abrazar la vulnerabilidad de la otra, no para confrontar, excluir o jerarquizar sino para buscar construir un mundo donde quepan muchos mundos como dirían las zapatistas.